Más resultados

Por Alberto Morlachetti y Miguel Angel Semán (APE).- Caridad y represión. En el siglo XVI Europa se vio asolada por el hambre y las epidemias. Miles de campesinos marchaban hacia las ciudades en busca de alimentos, porque sólo éstas poseían un sistema organizado de almacenamiento de provisiones. Ante el avance de los andrajosos, las autoridades urbanas adoptaron medidas destinadas a dominar la situación y bajo el manto de la caridad pública comenzaron a funcionar los aparatos represivos. En el año 1527 se dicta en Venecia una ordenanza o “primera ley de los pobres“ cuya finalidad esencial era el aislamiento de los menesterosos en hospicios provisionales, prohibiéndose su estacionamiento en las calles y en las plazas, so pena de azotes, prisión o expulsión de la ciudad. Un año más tarde prohiben el acceso a los mendicantes forasteros, a los propios se los obliga a trabajar en la marina por la mitad del salario normal y se recomienda a las comisiones parroquiales que pongan a las mujeres y a los niños a servir.
En 1534 frente al temor de nuevas epidemias y revueltas de pordioseros, fue creada en Lyon la "Limosna general", institución con facultades jurídico-policiales, encargada de distribuir las limosnas, controlar el orden y, fundamentalmente, combatir la mendicidad, la haraganería y el ocio, para lo cual contaba con seis servidores denominados “atrapa vagabundos“ y una torre enclavada en la muralla de la ciudad que cumplía la función de prisión de mendicantes. Los trabajos forzosos eran el medio educativo y punitivo aplicado en forma permanente a los pobres, a quienes se obligaba a trabajar encadenados por ninguna paga. Cuando en el año 1536 se introduce en la ciudad la manufactura de la seda, los niños e incluseros educados por la Limosna eran colocados en el sector. Lo significativo es que los mismos burgueses, promotores del trabajo forzoso como sistema de ayuda social, fueran los rectores de la Limosna General y, a la vez, los introductores de las nuevas ramas de producción en Lyon.
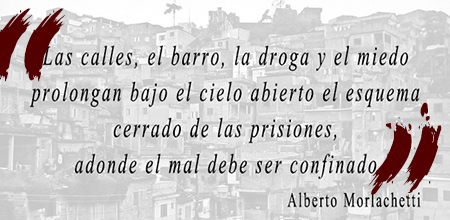 A fines del siglo en Norwich, Inglaterra, se organiza un sistema asistencial bajo formas represivas que tendrá consecuencias duraderas y prefigurará rasgos de una futura explotación capitalista. En 1570 se llevó a cabo un censo de pobres a fin de determinar quiénes eran aptos para el trabajo, incluyéndose entre ellos a niños entre siete y nueve años. Se creó entonces una casa de trabajos correccionales, con un régimen carcelario, administrada por el propio alcalde. Se trabajaba en ella desde el amanecer hasta el crepúsculo y quien no lo hacía no recibía comida. Para el empleo de las mujeres y los niños se designaban celadoras pagadas por la ciudad, que tenían la facultad de aplicar azotes a los tutelados. Todo este sistema era sufragado por un impuesto a favor de los pobres. Al cabo de un año de costearlo los ciudadanos de Norwich sacaron cuentas y observaron que el trabajo obligatorio de los ociosos había procurado a la ciudad un ahorro de 2.812 libras, un chelín y cuatro peniques. Aunque la evaluación de la miseria en términos de inversión de dinero resultara importante, la verdadera garantía de funcionamiento del sistema era la represión violenta, basada en la legislación regia contra la haraganería y aplicada por las autoridades ciudadanas mediante dispositivos locales de control.
A fines del siglo en Norwich, Inglaterra, se organiza un sistema asistencial bajo formas represivas que tendrá consecuencias duraderas y prefigurará rasgos de una futura explotación capitalista. En 1570 se llevó a cabo un censo de pobres a fin de determinar quiénes eran aptos para el trabajo, incluyéndose entre ellos a niños entre siete y nueve años. Se creó entonces una casa de trabajos correccionales, con un régimen carcelario, administrada por el propio alcalde. Se trabajaba en ella desde el amanecer hasta el crepúsculo y quien no lo hacía no recibía comida. Para el empleo de las mujeres y los niños se designaban celadoras pagadas por la ciudad, que tenían la facultad de aplicar azotes a los tutelados. Todo este sistema era sufragado por un impuesto a favor de los pobres. Al cabo de un año de costearlo los ciudadanos de Norwich sacaron cuentas y observaron que el trabajo obligatorio de los ociosos había procurado a la ciudad un ahorro de 2.812 libras, un chelín y cuatro peniques. Aunque la evaluación de la miseria en términos de inversión de dinero resultara importante, la verdadera garantía de funcionamiento del sistema era la represión violenta, basada en la legislación regia contra la haraganería y aplicada por las autoridades ciudadanas mediante dispositivos locales de control.
La domesticación de la miseria
Han pasado casi quinientos años y el mundo cuasi virtual no sabe aún qué hacer con los hambrientos de la Plaza de San Marcos ni con los habitantes de la Villa 31. Nadie sabe cómo reducir a cenizas los cadáveres insepultos de la historia. Se le teme tanto a los ociosos del siglo XVI, con sus pestes y tumultos, como a los deportados del neoliberalismo. Los indígenas de Chiapas, el Movimiento de los Sin Tierra del Brasil, los ocupantes de asentamientos en el Gran Buenos Aires son las expresiones de resistencias organizadas ante las políticas de exterminio y domesticación de la miseria.
Los programas asistenciales de hoy, como ayer, proponen, la traza de una geografía domesticada del hambre, una organización represiva de la pobreza para impedir que irrumpa abruptamente con sus pústulas en medio de la bruñida sociedad que ha sustituido la realidad por su imagen. Para ello, desde los organismos de beneficencia se somete a los pobres a un asedio administrativo, humillante y perpetuo. Se les imponen juramentos y declaraciones que acrediten sus indigencias y enfermedades.
El sufrimiento infinito de los pueblos requiere de la firma de un funcionario público para hacerse verdad en los dominios de la burocracia y lograr apenas la excención de un sellado, un poco de leche o apenas un remedio que demore la muerte.
Subsiste, en este afán de hacer confesar al pobre su “maldita“ indigencia, un sedimento de añeja desconfianza, pero su finalidad última es la de obtener una clasificación de los menesterosos en propios y extraños, sanos o enfermos, inofensivos o peligrosos. Primitivo control de las disconformidades, censo de las tristezas, tomografía de lo marginal que permite evaluar a los gobernantes el gasto mínimo necesario, no para evitar muertes por carencia de alimentos, sino el estallido y la revuelta, el tumulto callejero que pueda alterar la calibrada injusticia del mercado y el orden público resguardado por custodias estatales o privados.
Mientras tanto, el hambre, tempestuoso como el mar, se niega a obedecer las disciplinas que pretenden someterlo al turno de los comedores escolares. Se enfurece y rompe los calendarios de la espera, corre por las calles y revuelve la basura, se lleva a la boca los mendrugos ajenos y los mastica “con sentimiento de ladrón“.
I
En el amanecer del siglo XXI la represión no precisa disfrazarse de caridad para salir a las calles vestida con sus mejores galas. La epidemia que traen consigo los desposeídos de nuestro tiempo no es la peste negra venida a Europa en el año mil, por la ruta de la seda y de la mano del progreso ni el mal de los ardientes, capaz de devorar a un hombre en una sola noche. Tiene otro rostro, tal vez menos espantoso, pero igualmente inquietante, y afecta el nervio más sensible de las sociedades contemporáneas. Es el mal de los derrotados, la pandemia que padecen los excluidos del sistema. Miles de enfermos portan el virus de la peligrosidad y el fracaso, constituyen en sí mismos, por el simple encadenamiento causal de sus existencias, un evidente riesgo social.
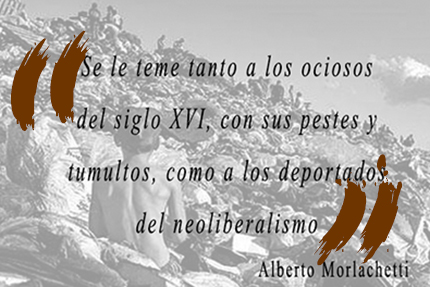 La queja de esa labil “opinión pública“, traída y llevada de la piedad al miedo y del miedo al odio, sensible a las variaciones bursátiles de los mercados remotos e indiferente a los horrores limítrofes, entonces deviene el reclamo, el encierro de los peligrosos y la segregación de los indeseables. Pero lo cierto es que nuestras sociedades ya han recluido y discriminado hasta el hartazgo y, luego de dos siglos de haber sido depositarios de la peligrosidad humana, las cárceles, los institutos de menores y los manicomios parecen haberse desfondado irremediablemente.
La queja de esa labil “opinión pública“, traída y llevada de la piedad al miedo y del miedo al odio, sensible a las variaciones bursátiles de los mercados remotos e indiferente a los horrores limítrofes, entonces deviene el reclamo, el encierro de los peligrosos y la segregación de los indeseables. Pero lo cierto es que nuestras sociedades ya han recluido y discriminado hasta el hartazgo y, luego de dos siglos de haber sido depositarios de la peligrosidad humana, las cárceles, los institutos de menores y los manicomios parecen haberse desfondado irremediablemente.
Ante la imposibilidad física de aplicar la prisión indefinida, las sociedades “evolucionadas“ se han cerrado sobre sí mismas, provocando en su repliegue la automática expulsión de los indeseables. Las cárceles están abarrotadas, pero la forma más novedosa y sutil de la prisión es esta condena a permanecer a la intemperie del mundo, del otro lado del espejo, en un calabozo de castigo cuyas paredes lindan con la nada. Tal vez el “remedio-sanción“ ideal para nuestros tiempos sea una vacuna cuya aplicación extirpe de raíz toda reminiscencia de dignidad humana, un anticuerpo que libre a los menesterosos de la tortura de la esperanza, los vuelva estériles e indiferentes a la belleza y los convenza para siempre, a ellos y a los hijos de sus hijos, que sólo han sido dotados para engendrar tristeza y parir desolación.
II
Como decía un personaje de Haroldo Conti: el mundo es grande, pero no tanto. Por eso los del lado de afuera, tarde o temprano, aparecen donde no deben. Entonces suenan las alarmas, las sirenas caen como una red sobre la noche y el Orden se defiende a sí mismo, a los tiros o “a duras penas“. Algunos se encuentran con la desmesurada injusticia de la muerte y otros reciben su cuota en un reparto de condenas que no persigue la punición modulada de ningún culpable sino “la inmunidad de los amenazados“, la protección absoluta “de los otros“, con independencia de toda noción de culpa.
Como medidas “preventivas“ se montan espectaculares operativos de rastrillaje, se inventan inverosímiles figuras como el “predelito“, la tolerancia cero, la mano dura. Es decir: se criminalizan las sospechas y se hace del prejuicio una tipificación penal. Luego se elaboran estadísticas -viejo vicio de los represores- que miden la superficie de la ciudad en metros cuadrados de peligrosidad humana y evalúan la eficiencia policial en horas-hombre de detención sin motivo. Estas cruzadas en la oscuridad son definidas por los funcionarios de la seguridad como procedimientos de rutina y, a decir verdad, conforman una rutina de la violencia que pretende recluir la exclusión dentro de cuarteles determinados, llámense Fuerte Apache, Villa Tranquila o Carlos Gardel, detrás de cuyos límites el homicidio, la violación y el robo no resultan alarmantes, en tanto y en cuanto la miseria y la monstruosidad igualan a los victimarios y a sus víctimas. De alguna manera, las calles, el barro, la droga y el miedo prolongan bajo el cielo abierto el esquema cerrado de las prisiones, adonde el mal debe ser confinado, como en los antiguos Hospitales Generales, dentro de su propia promiscuidad de mendigos, delincuentes, locos, desocupados y huérfanos.
Cuando alguno de los confinados rompe el cerco y mata, roba, secuestra o daña, el gran ojo mediático acude en busca de su presa y enfoca el fenómeno como producto de un encadenamiento de genéticas irreparables. La era digital nos permite ser tranquilos espectadores de estos retazos de realidad porque la pantalla del televisor no hiede como la piel de los humillados. El cerco de 24 pulgadas, como el espejo que guarda los horrores ajenos, conjura las presencias y desactualiza el mal, aunque los hechos estén ocurriendo en ese mismo instante a pocas cuadras de nuestra casa. Contemporáneamente, fuera de los noticieros y en el horario de las telenovelas, los mismos medios se encargan de difundir una versión “light“ de la marginalidad en esos indefinibles programas donde pobres disfrazados de pobres y maquillados de sí mismos representan el papel de héroes o víctimas de sus propios dramas. Así, la televisión logra una vez más sustituir la realidad por su imagen, y lo humano -despojado de su dimensión trágica- aparece exhibido como un simple muestrario de obscenidades. La miseria es visitada como la reserva natural del fracaso en el mundo del éxito excluyente.
III
Así como en la antigüedad, la espectacularidad y desmesura del castigo eran una manifestación del poder absoluto y arbitrario del Príncipe, y la aplicación de la pena buscaba restablecer el pacto jurídico-político que el delincuente con su conducta había dañado, nuestras condenas apuntan a quienes han quedado al margen de una sociedad sólo ensamblada por las leyes y conveniencias del mercado. Se castiga a los marginales, la “no pertenencia“, el desarraigo y el olvido a los que la misma exclusión económica los ha conducido, porque su presencia y sus actos atentan contra el nuevo pacto político de nuestro tiempo. La arbitrariedad de las penas actuales es el reflejo del cruel funcionamiento de un mercado que se alimenta, casi exclusivamente, de la despiadada eliminación del otro.
El neoliberalismo individualista castiga a los delincuentes que ha producido, a los que podría llegar a producir y a los que ya no lo serán jamás. Las víctimas predilectas del sistema penal son los heterogéneos y los vencidos del mundo, se persigue tanto a los “peligrosos“ como a los indefensos. Por eso encierra no sólo a los presuntos delincuentes, sino también a los ancianos y a los niños hambrientos. Cuando abandonamos a nuestros mayores detrás de las paredes de los geriátricos, dejamos con ellos no sólo el estorbo de unos cuerpos vencidos, sino también el sobrepeso de las memorias inútiles, la carga de las miradas que más secretamente nos conocen, las que nos vieron niños, enfermos, débiles o pobres y, al mismo tiempo, retiramos discretamente nuestras propias miradas del cruel espectáculo de sus agonías. Al encerrar a los niños con el pretexto de tutelarlos, lo hacemos porque no nos gusta que nos miren unos ojos ante los cuales siempre seremos culpables. El secuestro de la infancia en Institutos de Menores pretende abolir memorias aún no escritas, pero que presentimos terribles, historias que no deben andar sueltas porque pueden aparecerse mañana y cerrarnos el paso en cualquier esquina del futuro.
Epílogo sin fin
 Un racismo bio-económico atraviesa la civilización posmoderna. Como en una imaginaria “Nave de los locos“, los pobres de la Era Digital han sido echados al mar de las ausencias y por allí navegan en busca de un puerto de aguas generosas, pero los vientos de la civilización los expulsan una y otra vez hacia sus patrias de origen: las islas de la desolación y el miedo. En el planeta de la economía global y el mercado sin límites sólo los capitales viajan sin restricción alguna, porque la tierra y el cielo, la dignidad y la brisa han sido vendidos y llevados muy lejos de aquí, a donde no puedan ser contaminados por el mal de la pobreza.
Un racismo bio-económico atraviesa la civilización posmoderna. Como en una imaginaria “Nave de los locos“, los pobres de la Era Digital han sido echados al mar de las ausencias y por allí navegan en busca de un puerto de aguas generosas, pero los vientos de la civilización los expulsan una y otra vez hacia sus patrias de origen: las islas de la desolación y el miedo. En el planeta de la economía global y el mercado sin límites sólo los capitales viajan sin restricción alguna, porque la tierra y el cielo, la dignidad y la brisa han sido vendidos y llevados muy lejos de aquí, a donde no puedan ser contaminados por el mal de la pobreza.
Pero nunca nada es demasiado afuera y nadie jamás ha conseguido ponerse a resguardo de la esperanza humana. Ya es hora de ir sabiendo, entonces, que los pasajeros ilegales, los hambrientos de siempre, los niños vagabundos y las mujeres perdidas, antiguos y eternos leprosos de la tierra, no son únicamente la muestra congelada de unas penas, son la imagen que algún día romperá el espejo y llegará al aquí. Entrarán en el mundo con sus nadas al hombro, los seguirá el aroma milenario de las lluvias y traerán el olor desenterrado de la tierra para enseñarnos de qué lado de la luz está la vida, en qué margen del exilio se ha refugiado el tiempo durante todos estos siglos de tristeza. Mientras tanto, como el viejo Mascaró en su lento carromato de desdichas, "nosotros los ustedes" seguiremos adelante, reclutando poco a poco la esperanza, contando pétalo por pétalo la fe recogida en los caminos.
Suscribite al boletín semanal de la Agencia.
Fundación Pelota de Trapo nació hace décadas para abrigar de las múltiples intemperies a niñas y niños atravesados por diferentes historias de vulnerabilidad social.
Agencia Pelota de Trapo instala su palabra en una sociedad asimétrica, inequitativa, que dejó atrás a la mayoría de nuestros niños y donde los derechos inalienables de la persona humana solo se cumplen para unos pocos elegidos por la suerte