Más resultados

Por Alfredo Grande
(APe).- Viajar en subte es una experiencia religiosa. Si los designios de Dios son inescrutables, los designios de los metrodelegados y de la empresa metrovías no lo son menos. Es preferible perder el pasaporte que la Sube. No se venden boletos para un viaje, y menos para varios. Sube o No Viaja. No sé si será por la artritis que causaba cargar la Sube, como dijeron algunas veces los dueños de los viajes de los trabajadores, donde se juega la maldición del presentismo, ante la plaga de cualquier paro sorpresivo.
Lo cierto es que ahora: Sube o Muerte. O que algún controlador de esos que están para que nadie se atreva a eludir los $20 pesos y más de cada viaje se apiade y permita pasar por la salida de emergencia, transformada en una entrada de emergencia.
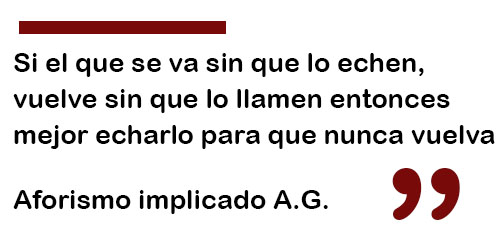 El progreso se mide por la cantidad de cámaras de seguridad, no por el aumento de la seguridad. En la actualidad de la cultura represora, cuidar es filmar un poco. Cuando entrás al vagón, tenés la misma sensación de una sala de terapia intensiva. La mayoría de los pasajeros están conectados a cables, con expresión de coma electrónico grado 2 y 3. Conectados a diversas virtualidades, que los convierten en autistas funcionales. Muy adecuado para no ver el desfile de diversas formas de la indigencia. Vendedores, algunos buenos artistas, mujeres con niñas y niños pidiendo monedas que pocas veces reciben.
El progreso se mide por la cantidad de cámaras de seguridad, no por el aumento de la seguridad. En la actualidad de la cultura represora, cuidar es filmar un poco. Cuando entrás al vagón, tenés la misma sensación de una sala de terapia intensiva. La mayoría de los pasajeros están conectados a cables, con expresión de coma electrónico grado 2 y 3. Conectados a diversas virtualidades, que los convierten en autistas funcionales. Muy adecuado para no ver el desfile de diversas formas de la indigencia. Vendedores, algunos buenos artistas, mujeres con niñas y niños pidiendo monedas que pocas veces reciben.
En uno de esos viajes pude sentarme. El cable del auricular del celular estaba tan enrollado, que opté por la intelectual solución de comenzar a leer una obra de teatro de Lope de Vega. La había visto siendo más joven que ahora y siempre quedé impregnado de la historia del comendador de Ocaña y su deseo por la esposa de Peribáñez. Intenté y curiosamente lo logré, abstraerme de la muchedumbre enlatada. Leí extasiado: “Cuentan de un rey que a un árbol adoraba, y que un mancebo a un mármol asistía, a quien, sin dividirse noche y día, sus amores y quejas le contaba".
En el último verso del primer cuarteto del hermoso soneto, sentí un leve rozamiento en mi mano. Levanté la mirada del texto y me crucé con la mirada de un niño de no más de 6 años. No puedo decir que me sonreía. Simplemente porque era un niño que no sabía sonreír. Apenas una mueca en labios tensos y agrietados. Intuí cierto desconcierto cuando sostuve la mirada. He notado que la mayoría de los zombis electrónicos ni siquiera miran a los que vanamente intentan recibir alguna ayuda. Nuestras miradas se sostuvieron. Yo sí pude sonreírle. No hubo espejo, pero al menos seguía mirándome. Algo de mi presencia, mezcla nada ingenua de setentista psicobolche con jubilado de motor y chapa deteriorada, sostenía su atención. Casi cometo el error de preguntarle: ¿Cómo te llamás? El error lo cometí a los pocos minutos. “¿Cómo te llamás?” Me contestó con cierto desdén, pero que sostenía al menos una cierta intención de iniciar un diálogo. “No sé, pero me dicen el Peri”.
La asociación libre no siempre es mala consejera. “Peri” lo asocié con mi lectura. ¿Se llamaría Peri Ibáñez? ¿Sería yo el comendador de Ocaña? “Pero el que un tronco y una piedra amaba, más esperanza de su bien tenía, pues, en fin, acercársele podía, y a hurto de la gente le abrazaba”.
En estos tiempos, aunque la pedofilia sigue siendo pandemia, no son pocos ni pocas los que sospechan de la ternura y la caricia. Por eso disimulando, casi al pasar, le dije si quería acompañarme fuera de la caverna del subte y que a lo mejor una escalera mecánica nos llevaba a conocer otros cielos. Me miró con una mueca diferente, sin sorpresa pero con una insinuación de interés. No me animé a agarrarlo de la mano, por esa culpa pequeña burguesa que me perfora. La primera señal del cielo fue un maxikiosco. Miraba como un sediento al oasis. Le pregunté si quería galletitas y agarró 10 paquetes. “Tengo 8 hermanitos” ensayó suavizando la mueca que ahora parecía imitar a una sonrisa. Yo no necesitaba esa explicación, pero de todos modos me alegró que me la confiara.
Caminamos por la metropeatón de la calle Corrientes, eso que algunos llaman Corrientes peatonal. Ya empezaba a oscurecer y la tentación de una pizza y más de una birra era intensa. Buscaba la manera de decírselo, de tal modo que no pudiera tomarlo mal. El Peri me ayudó: “Pizza”. Y señaló la catedral de la pizza, el mítico Guerrín. Entramos y le pedí a la distribuidora de flujos humanos una mesa para dos. La autoridad de mesas miró al Peri. “No aceptamos vendedores nene”. La miré de la forma irónica que me ha hecho tan popular. “Es mi nieto. Y sólo vende felicidad”. La carcajada del Peri me llenó el alma. “Vamos abuelo, al fondo hay una mesa” No pude impedir que el Peri pidiera la gaseosa que garantiza la felicidad.
Cada uno pone sus ilusiones donde quiere y con mi manía de asociar libremente me vinieron imágenes de las Paso. Transformadas por la alquimia de la política en un plebiscito del cual la oposición no piensa tomar nota. Esperar hasta Octubre y luego Diciembre. La quinta porción que el Peri devoró, pudo arrasar con la mueca. Ahora entendí lo del corazón contento con la panza llena.
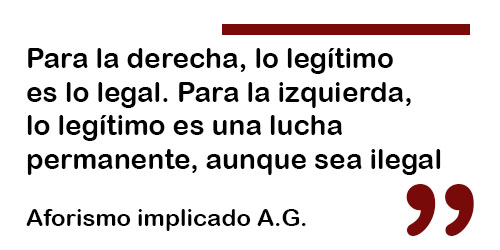 ¡Mísero yo, que adoro en otro muro colgada aquella ingrata y verde hiedra, cuya dureza enternecer procuro! Sentí en todo mi cuerpo que había logrado, al menos en ese mágico instante, enternecer tanta dureza. Me refiero a la mía. Me daba cuenta que yo había perdido la ternura, y que el Peri me dio la donación de encontrarla. Me distraje un momento. A pesar de todos los mandatos anti patriarcales, no resistí la observación de una morocha que salía de la pizzería. Maldije mi machismo, al parecer incurable. No vi al Peri. Salí rápidamente de la pizzería. Entré en la metropeatón, volví al kiosco. No lo vi más. Cuando el guarda del subte me despertó, el libro de Lope de Vega estaba en el suelo. “Ultima formación. Estación terminal. Debe bajarse” Lo de terminal lo tomé como la confirmación de que muerto el perro no se acaba la rabia. Y que nadie quiere bajarse de las formas constitucionales, siempre preferibles a la desesperación popular. No me atreví a preguntar por el Peri. “Tal es el fin que mi esperanza medra; mas, pues que de morir estoy seguro, ¡pide al amor que te convierta en piedra!”
¡Mísero yo, que adoro en otro muro colgada aquella ingrata y verde hiedra, cuya dureza enternecer procuro! Sentí en todo mi cuerpo que había logrado, al menos en ese mágico instante, enternecer tanta dureza. Me refiero a la mía. Me daba cuenta que yo había perdido la ternura, y que el Peri me dio la donación de encontrarla. Me distraje un momento. A pesar de todos los mandatos anti patriarcales, no resistí la observación de una morocha que salía de la pizzería. Maldije mi machismo, al parecer incurable. No vi al Peri. Salí rápidamente de la pizzería. Entré en la metropeatón, volví al kiosco. No lo vi más. Cuando el guarda del subte me despertó, el libro de Lope de Vega estaba en el suelo. “Ultima formación. Estación terminal. Debe bajarse” Lo de terminal lo tomé como la confirmación de que muerto el perro no se acaba la rabia. Y que nadie quiere bajarse de las formas constitucionales, siempre preferibles a la desesperación popular. No me atreví a preguntar por el Peri. “Tal es el fin que mi esperanza medra; mas, pues que de morir estoy seguro, ¡pide al amor que te convierta en piedra!”
Salí de la caverna pero ya no encontré la luz. Miré la pizzería con patética nostalgia. Recordé las Paso y me di cuenta de qué corto, qué miserable, qué aterrador fue ese Paso. Ni la oposición triunfante quiere avanzar más para no espantar al vellocino de oro de las instituciones.
La impunidad política y cultural será sellada. Que la devaluación y la inocencia les valga. Y caminando en solitario, recordando la carcajada de mi nieto cuando me asumí como su abuelo, sólo pude pensar y sentir en el silencio de mi mente: “Le pido al amor que no convierta al Peri, el niño de Ocaña, en Piedra”.
Edición: 3926
Suscribite al boletín semanal de la Agencia.
Fundación Pelota de Trapo nació hace décadas para abrigar de las múltiples intemperies a niñas y niños atravesados por diferentes historias de vulnerabilidad social.
Agencia Pelota de Trapo instala su palabra en una sociedad asimétrica, inequitativa, que dejó atrás a la mayoría de nuestros niños y donde los derechos inalienables de la persona humana solo se cumplen para unos pocos elegidos por la suerte